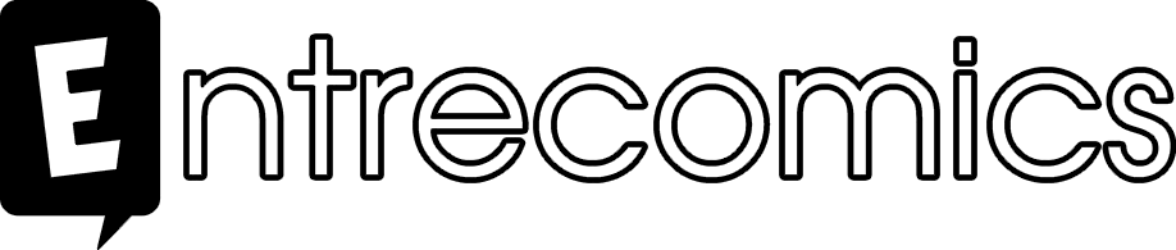El tríptico de los encantados (Una pantomima bosquiana) (Max). Museo Nacional del Prado, 2016. Cartoné. 18 x 26 cm. 72 págs. Bitono. 15€
El Museo Nacional del Prado acaba de editar un cómic sobre el Bosco dibujado por Max. No es, desde luego, el primer tebeo institucional que se publica en España —hay decenas de ejemplos, tanto a nivel estatal como autonómico—, pero sí es de los primeros que aparecen que se rigen por normas diferentes. Hasta ahora, lo normal es que este tipo de obra de encargo se dirigiera el público infantil, de modo que su contenido debía ser pedagógico. En el caso de los cómics dedicados a figuras históricas, primaba el relato didáctico de su vida y milagros. A veces, en el caso de los pintores, se intentaba replicar su estilo. Los resultados, por lo general, eran pobres: obras coyunturales, con un valor educativo, tal vez, pero olvidables en términos culturales.
Algo ha cambiado cuando, en 2016, el Prado recurre a Max, lo más parecido que tenemos ahora mismo en el cómic a un gran maestro, y le otorga libertad absoluta para que dibuje lo que quiera. La historia reciente del cómic adulto español podría estudiarse a través de Max. Por resumir —porque no es el momento de hacer ese estudio; algún día, tal vez—, Francesc Capdevila ha pasado de ser enjuiciado junto a sus compañeros de El Rrollo Enmascarado en los setenta a ser requerido por una de las instituciones culturales más importantes del estado para la realización de un cómic que preceda a una importante exposición dedicada al Bosco, uno de los grandes del arte universal.
Esta institucionalización no ha implicado la domesticación de un artista que siempre ha seguido su propio camino, sin nostalgias, sin repetir cosas ya hechas. El Max de 2016 no es el Max que escandalizaba con Peter Pank, pero sigue agitando conciencias: ha madurado, sus intereses ahora son otros, pero sigue siendo un dibujante reflexivo, con un discurso que vertebra todo lo que hace. No hay en Max nada casual, ninguna obra que publique porque sí. Vista en perspectiva, su carrera consiste en una búsqueda tranquila, nada obsesiva, de la síntesis perfecta. Se ha despojado de todo lo accesorio para ir a lo puro, a lo conceptualmente indivisible. Resulta interesante comparar su trabajo con el de el único compañero de generación que sige ejerciendo el arte de los tebeos: Gallardo. Como Max, Gallardo también ha experimentado una evolución permanente, que lo ha llevado a un estilo relajadísimo, de cuaderno de apuntes. Pero mientras su trazo se ha vuelto veloz y nervioso, y por tanto extraordinariamente expresivo, el despojamiento que ha buscado Max, acaso más cerebral que su compañero de El Víbora, es mucho más minucioso. Si Gallardo dibuja cada vez más rápido, convirtiendo el dibujo en una forma de caligrafía personal principalmente icónica, Max dibuja cada vez más despacio. Sus trazos son cada vez más perfectos, más cuidadosos, pero también más expresivos.
En esta suerte de ascetismo artístico, que Max desplegó en una de sus mejores obras, Vapor (La Cúpula, 2012), cada línea es imprescindible. Max sólo dibuja lo que tiene que dibujar, ni un punto más. Y, sin embargo, siempre parece encontrar la forma de depurar un poco más su puesta en escena. En El tríptico de los encantados, donde huye de la pedagogía directa y la biografía de artista, escoge tres cuadros del Bosco para imaginar a partir de ellos tres escenas, relacionadas entre sí con ingenio. Max no intenta replicar el universo del Bosco ni su estilo; más bien se sumerge en ellos, los aprehende, y entonces se expresa artísticamente sin complejos de inferioridad.
El libro funciona, prácticamente, como una obra de teatro en tres actos. Los personajes desfilan por sus páginas, blanquísimas, vacías de todo, como si Max estuviera representando un estado mental, un vacío metafísico que bien podría ser un escenario sin decorados. «El atormentado» comienza con un búho, animal recurrente en el Bosco, pero muy pronto aparece el primer personaje, un hombre atormentado por su exceso de imaginación. Cuando entran en escena un supuesto médico y sus ayudantes, que extirparán la imaginación del sujeto, la puesta en escena ya será totalmente teatral: una silla y una pequeña mesa. Como en el teatro, se genera un pactor entre emisor y receptor: no es necesario representar toda la realidad de forma naturalista, porque a través de unos pocos indicios nuestros cerebros ya son capaces de hacer el resto.
De «El atormentado» pasamos a «El emboscado», que recurre a Las tentaciones de San Antonio para continuar el hilo narrativo. La urraca —símbolo recurrente del Max maduro— que ha robado la esfera de la imaginación del atormentado la suelta sobre uno de los diablillos que tentaba al santo—recordemos la querencia de Max por los ermitaños y anacoretas— y que ahora son «tan patéticos y absurdos como inofensivos» (p. 36). Las dos páginas en las que la urraca deja caer la bola son un prodigio de concisión y equilibrio, que se basan en la verticalidad, tan pocas veces explorada en un medio que tiende a la lectura en horizontal, por replicar la lectura de la prosa. Son además muy reveladoras de las intenciones y el modo de hacer las cosas de Max. Primero: capturan un instante, menos de un segundo en el que la esfera cae desde el cielo. El escenario minimo es el mismo, y San Antonio no se mueve. Sin embargo, Max dibuja dos veces el árbol y la figura del santo. Lo reseñable no es sólo que no emplee el atajo tecnológico para copiar lo que permanece inmutable en las dos páginas, sino que más allá de eso dibuje lo mismo sin que el resultado sea idéntico, en un ejercicio de transparencia: el dibujo siempre parte de cero, la misma cosa dibujada dos veces dará lugar a dos representaciones distintas, y por tanto no tiene sentido engañar al lector. El dibujo nunca pretende fingir que es la propia realidad.
La última sección del libro, «La cabalgata de los encantados», es un alarde de imaginación gráfica abrumador. Tomando la iconografía de El jardín de las delicias, Max desarrolla un motivo que ya aparecía en Vapor: el desfile de maravillas. Demonios, humanos, animales, todos desfilando en una procesión grotesca, llena de imposibles, primero en una composición que divide la página en tres viñetas, pero al final en una sola línea, sobre la que camina el gigante-huevo-árbol-barca que domina la seccion nocturna del tríptico del Bosco, una criatura de pesadilla que aún hoy, seis siglos después de su creación, causa el terror que sólo puede causar lo inefable.
El cerdo Simón, compañero de San Antonio, nos tranquiliza: «¡Esto es un teatro, Antonio! ¡Una representación!» (p. 60). Lo cual no lo hace, por supuesto, menos real o menos terrible, aunque el humor de Max mitigue el efecto. Una vez más, demuestra su interés por la farsa, por la línea ambigua que separa la realidad de la ficción. Las últimas páginas, no obstante, son reveladoras: la imaginación puede atormentarnos, desde luego, pero si desapareciera, estaríamos vacíos. El sueño de la razón produce monstruos, pero también maravillas. Tal vez ambas cosas sean la misma.