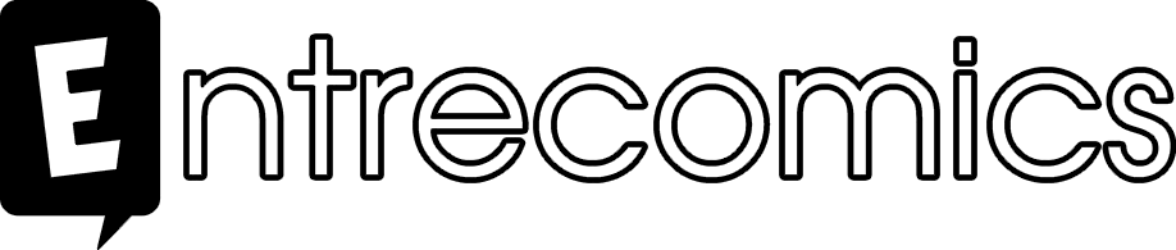Las cosas de la vida (Lauzier). Fulgencio Pimentel, 2014. Cartoné. 23,5 x 32 cm. 296 págs. Color. 36 €
Lauzier es uno de esos grandes autores de la historieta francobelga que en España conocemos poco y mal porque no se ha publicado nada de él en décadas, de modo que un par de generaciones de lectores hemos crecido ajenos a su obra. El reciente tomo publicado por Fulgencio Pimentel rescata de ese olvido las Tranches de vie que Lauzier realizó desde 1974 para Pilote, donde desplegó su cínica y oscura visión de la sociedad francesa, con una agudeza que le permitió alcanzar lo universal.
El imprescindible artículo que abre el libro, de Marie-Ange Guillaume, nos da las claves de una biografía sin la cual no se entiende su obra: expuesto desde pequeño a la vida burguesa de su abuela paterna y a la militancia comunista de la materna, Lauzier pareció asumir desde entonces la certeza de que la naturaleza humana sólo puede explicarse asumiendo su contradicción permanente. Más allá de eso, su vida aventurera, de aquí para allá constantemente, delata una personalidad inquieta. Da la sensación, leyendo la semblanza que de él escribe Guillaume, de que Lauzier no fue feliz. O, mejor dicho, no encontró la felicidad duradera en ningún lugar. Tampoco en ningún medio: fue publicista, humorista gráfico, dibujante de historietas y director de cine. La tentación de llamarlo bon vivant está ahí pero lo que se impone, al leer su obra, es la certeza de que no creía en nada y, al mismo tiempo, buscaba nuestra redención a través del humor negro y una sátira de marcada raíz francesa, que no está muy lejos de la que practica Charlie Hebdo.
Pero antes de entrar de lleno en el contenido de la obra de Lauzier, no quiero dejar de destacar lo extraordinario dibujante que era. En un cómic con tanto texto y tan lleno de conceptos siempre puede pasar desapercibida una forma que, precisamente por eso, demuestra ser impecable. Tiene un estilo ya muy definido desde el comienzo, seguramente porque era un autor maduro, cuyas características básicas apenas cambian. Con el paso de los años aprende a limpiar de elementos superfluos las viñetas, a dejar que respiren las figuras un poco más, al tiempo que suelta un el trazo, pero eso es todo. Con un uso casi hegemónico de planos medios marca la distancia precisa con unos personajes a los que no conocemos nunca cuando arrancan las historias, pero cuyos rasgos nos dicen todo lo que necesitamos saber sobre ellos. Lauzier maneja estereotipos pero los llena de matices no sólo con el texto, sino también con el dibujo. Los fondos son justos, con la ambientación mínima necesaria para lo que quiere contar; un papel pintado, una lámpara cara, un cuadro de marco elegante… Si no necesita nada, simplemente no dibuja nada, más allá de un color ambiental que marca el tono de toda la página. Me ha gustado mucho cómo maneja la elipsis entre escenas, sin textos de apoyo casi nunca y sin que por ello se pierda el hilo. Eso sólo puede hacerlo alguien que sabe muy bien cómo funciona el medio, al igual que sucede con la manera en la que comienza muchas veces la acción in media res y acaba de forma más abrupta aún.
Todas las historias tienen un mismo motor, en el fondo: la interacción humana. Apenas hay escenas en las que veamos a un solo personaje. Las historias se desarrollan a partir de una premisa y a través del diálogo, son casi siempre conversaciones más que peripecias. Lauzier parece dejarse llevar, aunque en estos casos siempre es complicado saber hasta qué punto todo estaba pensado de antemano. Da lo mismo, en el fondo: lo que importa es la manera maravillosa en la que las situaciones degeneran y todo lo que parecía lógico o sincero se revela como absurdo y mentiroso.
Leer Las cosas de la vida agobia un poco, porque nos enfrenta a cosas feas de nuestros semejantes y de nosotros mismos. El mundo que retrata Lauzier parece exagerado pero, en realidad, es quirúrgicamente preciso en su análisis. No hay verdaderos ideales, no hay solidaridad, ni principios. Sólo palabras que se lleva el viento en cuanto conviene, discursos vacíos que se descartan si así el individuo puede prosperar. Lauzier atiza a izquierda y derecha, y en sus mejores historias demuestra que son más iguales de lo que parece cuando se ponen en práctica y se ven mediatizadas por los intereses espúreos. En la magnífica «Cena en familia», por ejemplo, dos hermanos ideológicamente opuestos acaban cambiando de bando a base de llevar sus planteamientos a las últimas consecuencias, al tiempo que descubren una sórdida historia de cuernos con sus mujeres. Para Lauzier el sexo y el poder parecen ser los únicos verdaderos motores del movimiento social, lo único verdadero para unos personajes miserables, ya sean pusilánimes que se dejan llevar o agresivos tiburones que pisan a todos los que los rodean. El poderoso está corrupto, el débil se corromperá en cuanto obtenga el poder. La ideología es un chiste vacío.
Decía antes que golpea a ambos lados del espectro político, pero creo que carga especialmente las tintas con las contradicciones de la izquierda. Es una izquierda muy concreta, una progresía emanada de mayo del 68 acomodada en una clase media que perdió mordiente pero seguía manteniendo el envoltorio, o que, sencillamente, vivió muy bien participando de los entramados políticos. La forma en la que se podía llegar a justificar cualquier barrabasada soviética, por ejemplo, queda despiadamente expuesta en la crisis del periodista con carné del partido protagonista de «El nuevo filósofo»; en «Por un puñado de almas muertas» un militante francés conoce de primera mano cómo se las gastan al otro lado del telón de acero.
La política es para Lauzier un campo de juego donde dirimir rencillas personales y dar rienda suelta al lucro personal. Sólo hay bajas pasiones que saciar, y el bienestar social no es más que una excusa que, cuando el hombre es un lobo para el hombre, se va al fondo de la habitación para no molestar… hasta que sea necesario volver a llevar la bandera para conseguir los fines propios. Sin embargo no se queda ahí Lauzier: su acidez descreída le lleva a la economía, a todos los campos profesionales, a las artes… «La pantifla», por ejemplo, es una brillante sátira del absurdo mundo de la publicidad, que Lauzier conoció bien.
Todo es lo mismo: los hombres compiten entre sí para quedarse con el mayor trofeo, ya sea un trabajo bien pagado o una mujer guapa, y las mujeres los usan sin reparos para conseguir sus objetivos. En esto como en ninguna otra cosa Lauzier es terrible y totalmente falto de corrección política. La guerra de sexos, ese concepto algo rancio que hoy parecía olvidado, más propio de las décadas donde arrancó la emancipación de las mujeres, le sirve a Lauzier para demostrar que la verdadera igualdad, en el contexto de su manera de pensar, está en que ellas pueden ser tan cabronas como ellos. Pueden ser víctimas pero también verdugos. Relaciones de pareja enfermizas hay muchas a lo largo de las páginas de Las cosas de la vida, pero me quedo, sobre todo, con un par en las que la sumisión se exagera hasta darse la vuelta como un calcetín: «Por fin, el grito» y «Valérie-Charlotte». Al hilo de esta cuestión, otro hit con una mala leche infinita es «La causa de las mujeres», donde se ensaña con el feminismo del momento al mostrar su reacción a una violación antes y después de saber que la violada es un hombre travesti y el violador una mujer.
La aguja envenenada de Lauzier se ceba en algunos rasgos particulares de su época, en los modos de vida tanto tradicionales —capitalistas, por así decirlo—, y en los alternativos: lo hippie, lo comunal, lo iluminado. Los gurús de la era de Acuario no tienen precisamente un amigo en Lauzier, que expone no sólo sus incongruencias sino también su falsedad. «Desayuno en la hierba», por ejemplo, ridiculiza el afán de conectar con la tierra de un joven claramente burgués. En otra de las mejores historias del tomo —quizás mi favorita—, «Mi mamá, mi papá y mi comuna», ridiculiza el modo de vida de una comuna y, al mismo tiempo, demuestra, quizás por única vez, un poco de clemencia al tratar la figura de un niño, al que concede aún cierta pureza.
La obra de Lauzier es incómoda y hace daño cuando nos toca nuestras propias convicciones. Ofende porque debe ofender, con la saña de alguien que piensa que todo está perdido pero al mismo tiempo está lo suficientemente preocupado como para contarlo. Es un materialista convencido, un tipo que quiere vivir la vida a tope y disfrutar del lujo y no se cree que el resto de sus semejantes no quieran exactamente eso mismo. El idealismo para él es una impostura, la solidaridad un cuento chino. No comulgo con su nihilismo, ni me gustaría que cundiera su ejemplo, pero su magnífica obra es un legado necesario para no perder nunca de vista que esa semilla del mal está dentro de todos nosotros. Si pensamos que Lauzier se equivoca, demostrémoselo cada día.